Blog
Blog

Cómo usar purín porcino en la fertiirrigación de frutales
13 de mayo de 25 - Noticias
Hasta hace pocos años el concepto de fertiirrigación era la mezcla de agua con fertilizantes químicos para su aplicación en diferentes tipos de cultivos. Con el tiempo, la necesidad de mejorar la gestión de los purines porcinos y el avance hacia un modelo de producción más sostenible, la conocida economía circular, ha supuesto el estudio de alternativas, entre ellas la fertiirrigación con fertilizantes orgánicos procedentes del purín. Aunque su uso ya es habitual en cultivos extensivos como los cereales, desde el IRTA se está realizando un ensayo para su aplicación en árboles frutales. Sobre este estudio y las características de la fertiirrigación orgánica hablamos con el investigador del IRTA Josep Rufat y los técnicos Xavier Vallverdú i Maribel Abadias.
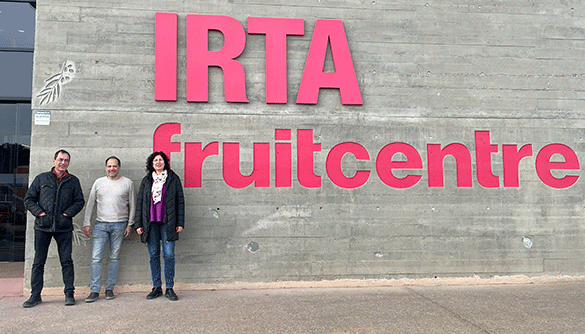
Equipo que realiza los ensayos de fertiirrigación en árboles frutales. Foto: Rotecna.
Cada vez se habla más de la reutilización de los purines como fertilizantes orgánicos. ¿Qué es, exactamente?
Lo que planteamos es sustituir los productos químicos por fertilizantes orgánicos procedentes de la fracción líquida de los purines porcinos. Para analizar su rendimiento y garantías de uso tenemos en marcha un ensayo en el que probamos cómo funciona la fertiirrigación orgánica en arboles frutales. Analizamos las características del fertilizante, su aplicación y los resultados productivos, teniendo en cuenta las limitaciones legislativas, los efectos medioambientales y la seguridad del producto para el consumidor final. Para que se entienda cómo es el proceso, primero se realiza en granja una separación sólido-líquida del purín, y nosotros nos quedamos con la parte líquida, que luego mezclamos con agua y la aplicamos por sistema de riego gota a gota, aunque también se puede utilizar por aspersión.
¿Qué características tiene la fracción líquida que obtenemos de los purines?
Uno de los problemas que tiene este producto orgánico es que su composición varía a lo largo del tiempo, de una granja a otra, según la fase productiva (madres, engorde o destete), también en función de la época de aplicación… Por ello, para conocer la composición del fertilizante orgánico que vamos a aplicar hay que realizar siempre una analítica, y ver qué riqueza y composición NPK (nitrógeno, fósforo y potasio) tiene, que es lo más importante. En este sentido, no se trata de un producto con una composición equilibrada; suele ser bajo en potasio, por lo que en algunos casos hay que compensarlo. Sin embargo, en el tiempo que llevamos realizando este ensayo, unos 5 años, no hemos visto que, con la aplicación de este fertilizante orgánico, el balance NPK haya bajado desde el punto de vista del potasio. Bien porque los frutales no son excesivamente demandantes de nutrientes o porque el suelo ya tenía potasio, no hemos tenido problemas.
¿Cómo se debe aplicar la fertiirrigación orgánica?
Según las directrices de Global Gap, que establece los requisitos para garantizar la seguridad alimentaria de los productos agrícolas, podemos aplicar estos fertilizantes orgánicos hasta dos meses antes de la cosecha. Por ejemplo, en el caso de los árboles con los que hacemos el ensayo, cuyos frutos se recogen a primeros de septiembre, podemos aplicarla hasta principios de julio. A partir de ahí, no podemos utilizar esta fracción líquida para evitar los problemas que se puedan derivar de su aplicación. La aplicación es sanitariamente segura, pero puedes tener una contaminación indirecta, que no tiene por qué ser culpa de la aplicación de este producto, pero que se le puede atribuir a él, con lo que se genera un grave problema. Por ello, es muy importante cumplir con los periodos de aplicación recomendados.
¿Cuáles son los beneficios en comparación con la aplicación de otros fertilizantes químicos?
De entrada, estamos reaprovechando un mal llamado subproducto, como son los purines, y prácticamente a coste cero. En muchos casos, el propietario de las granjas necesita quitarse este producto, e incluso llega a pagar por ello, por lo que el agricultor puede obtener unos nutrientes a coste cero, mientras que los fertilizantes minerales los tiene que pagar. A partir de aquí, si económicamente es rentable, por diferentes motivos, es un producto que tiene una gran capacidad fertilizante y puede sustituir parcial, o incluso totalmente, a los productos químicos. En relación a este punto concreto, a lo largo del ensayo no se ha detectado ninguna diferencia productiva respecto a los fertilizantes minerales. Por otra parte, el técnico del programa uso eficiente del agua del IRTA, Xavier Vallverdú, explica que también se han realizado unas analíticas para ver la microbiología del suelo, y en los resultados se ha observado un incremento de entre un 25 y un 30% de la actividad microbiológica. Ahora hay que analizar qué tipo de actividad es y ver si ayuda a la productividad.
¿Cuáles son los obstáculos a tener en cuenta en la fertiirrigación?
El principal inconveniente es el transporte, por lo que hay que reducir al máximo la distancia entre la granja y las fincas donde aplicar la fracción líquida. Lo ideal es buscar una finca que esté cerca de las granjas donde se produce el purín, para minimizar los costes de transporte, ya que la fase líquida ocupa un gran volumen, y garantizar la viabilidad económica de su uso como fertilizante. Por otra parte, también a nivel económico, hay que realizar una inversión para tener el sistema de riego preparado con un buen sistema de filtraje para evitar que cualquier resto de sólido del purín pueda acceder al sistema de riego y obstruir o romper el goteo. Finalmente, otro inconveniente sería que, dependiendo de la fruta, y de si es para su consumo en fresco o para exportación, hay que cumplir una serie de normativas que conoce bien Maribel Abadias, técnica del programa postcosecha del IRTA, que es quien nos ayuda a evaluar la seguridad del uso de la fase líquida de los purines a nivel microbiológico para fertiirrigación. Como apunta Maribel, al utilizar una fracción orgánica de procedencia porcina existen unos riesgos de que pueda haber patógenos de transmisión alimentaria como la E.coli o la salmonela. Por este motivo, a lo largo del ensayo se han ido realizando analíticas de muestras de hojas, frutos, agua de riego y del suelo, cuyos resultados han sido todos negativos. Hay que tener en cuenta que el hecho de poder tener un positivo en consumo en otro país podría afectar gravemente al mercado, por lo que hay que ser cuidadosos.
¿El sector agrícola y ganadero ve el reaprovechamiento de la fracción líquida como una solución de futuro?
Los agricultores que lo están haciendo y otros que se lo plantean son principalmente aquellos que también tienen granjas, y las tienen cerca de sus fincas de cultivos. En estos casos, es cuando más rentable es el sistema. Evidentemente es una solución de futuro para reaprovechar los purines que produce la granja, aunque hay que ser muy cuidadoso con todos los temas técnicos, para evitar problemas de filtración al suelo u obstrucciones en el sistema de goteo. Por lo tanto, es un sistema que puede funcionar en un futuro, pero tampoco va a llegar a sustituir por completo a los abonos químicos.
¿Cuáles son los retos para que la fertiirrigación se consolide como una alternativa de fertilización?
Creo que cada vez se van a utilizar más este tipo de fertilizantes, sobre todo en aquellos territorios donde la zona productora (granjas) está cerca de la zona consumidora (fincas). El gran reto es ser muy cuidadosos con los aspectos sanitarios en su aplicación. En este sentido, el abono químico es muy cómodo, porque lo pagas y lo aplicas, y el orgánico tiene ciertas limitaciones que suponen un obstáculo en su implementación. Aún así, ya hay agricultores que ven sus beneficios y lo consideran como parte de una solución al problema de los purines.








